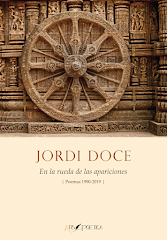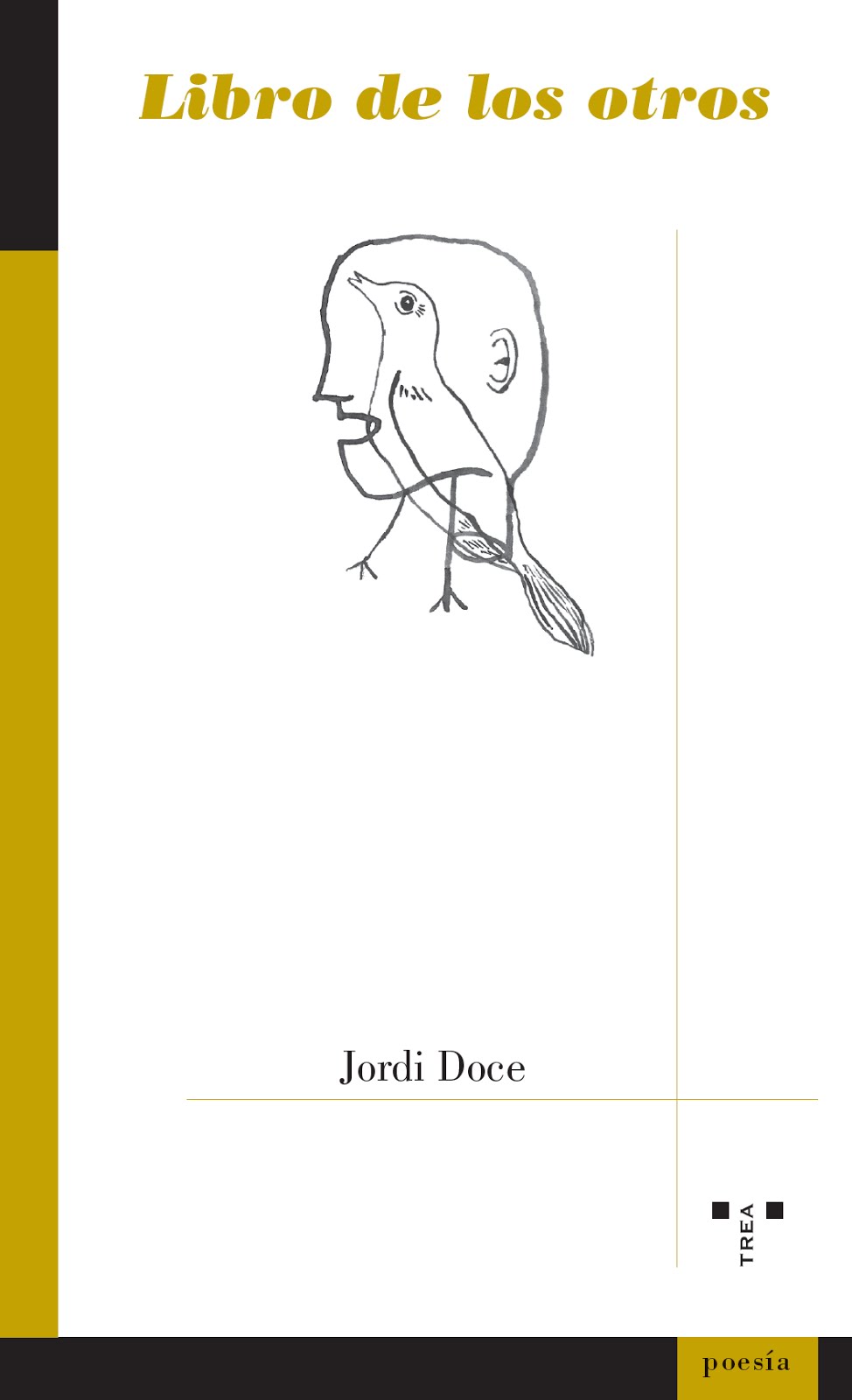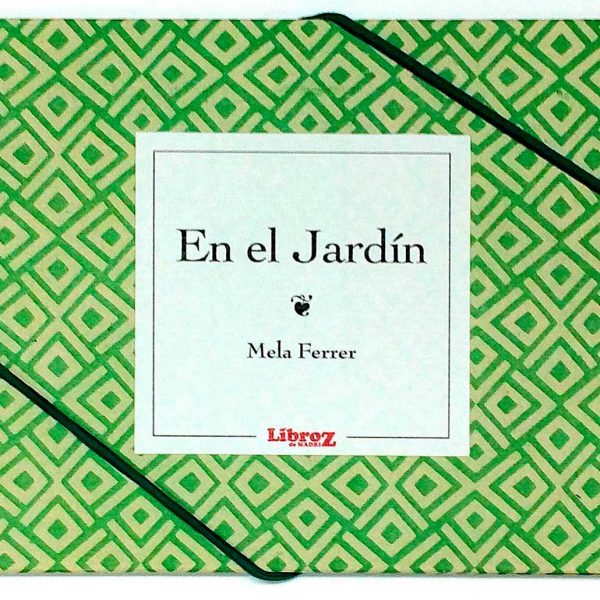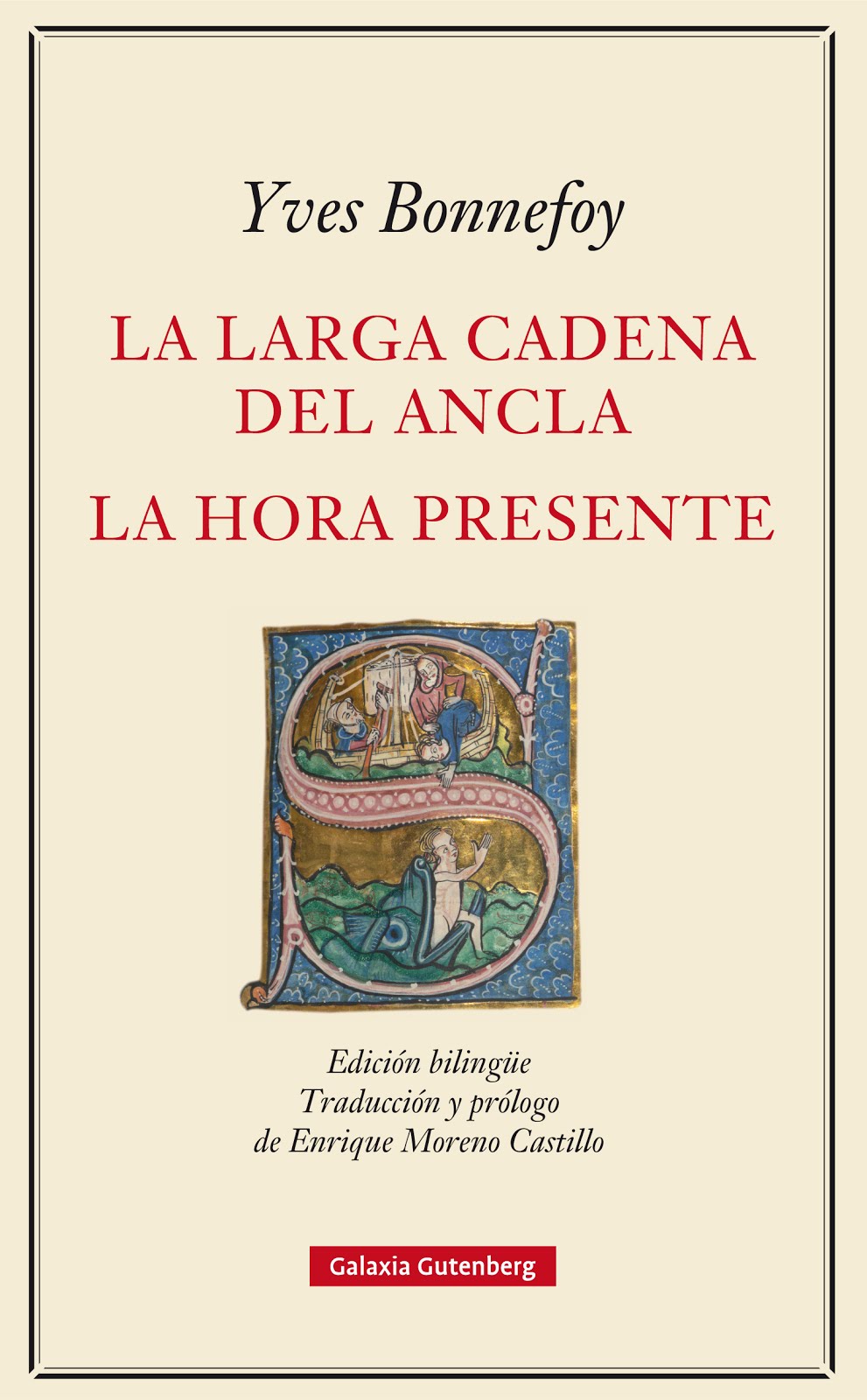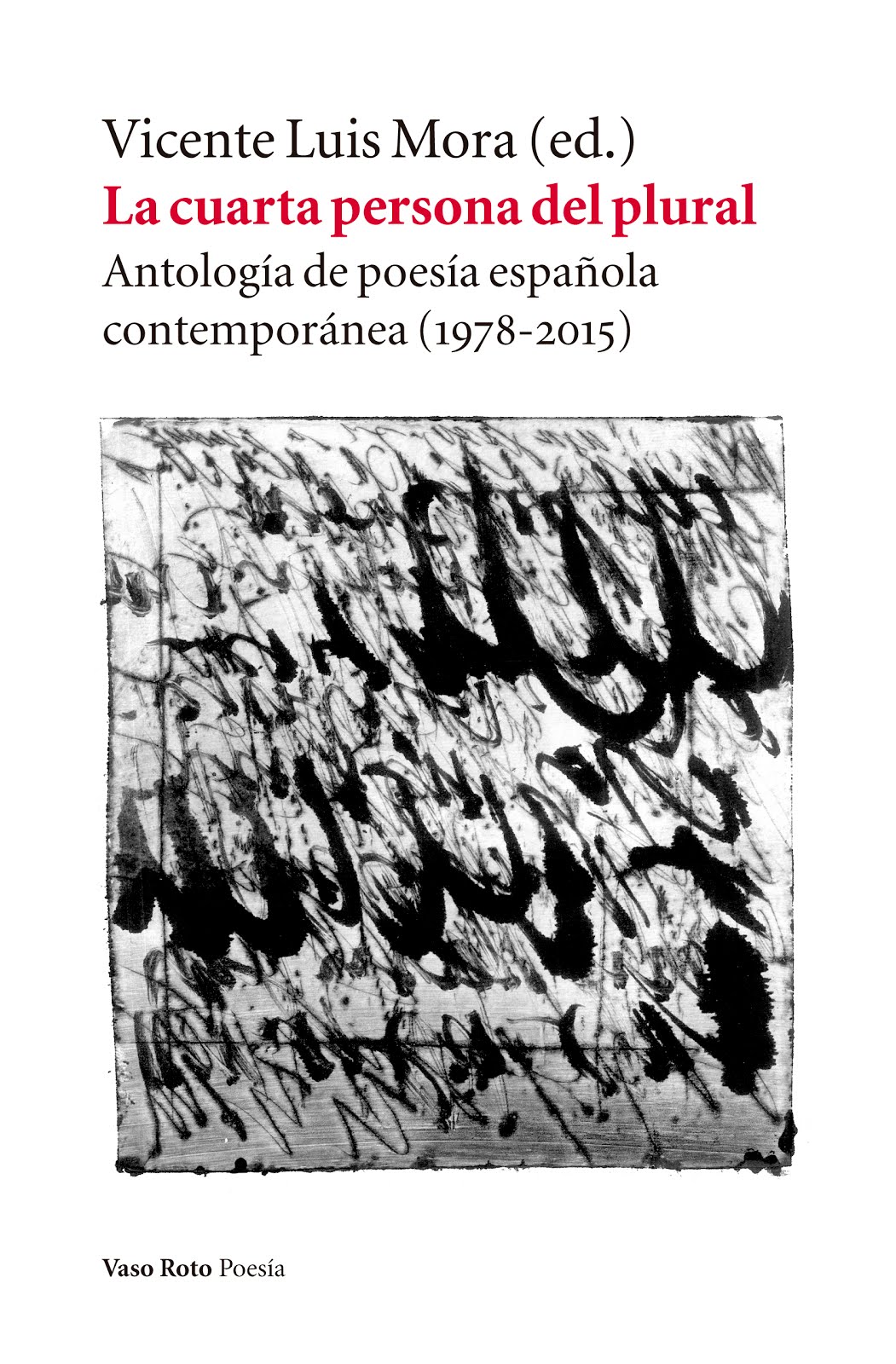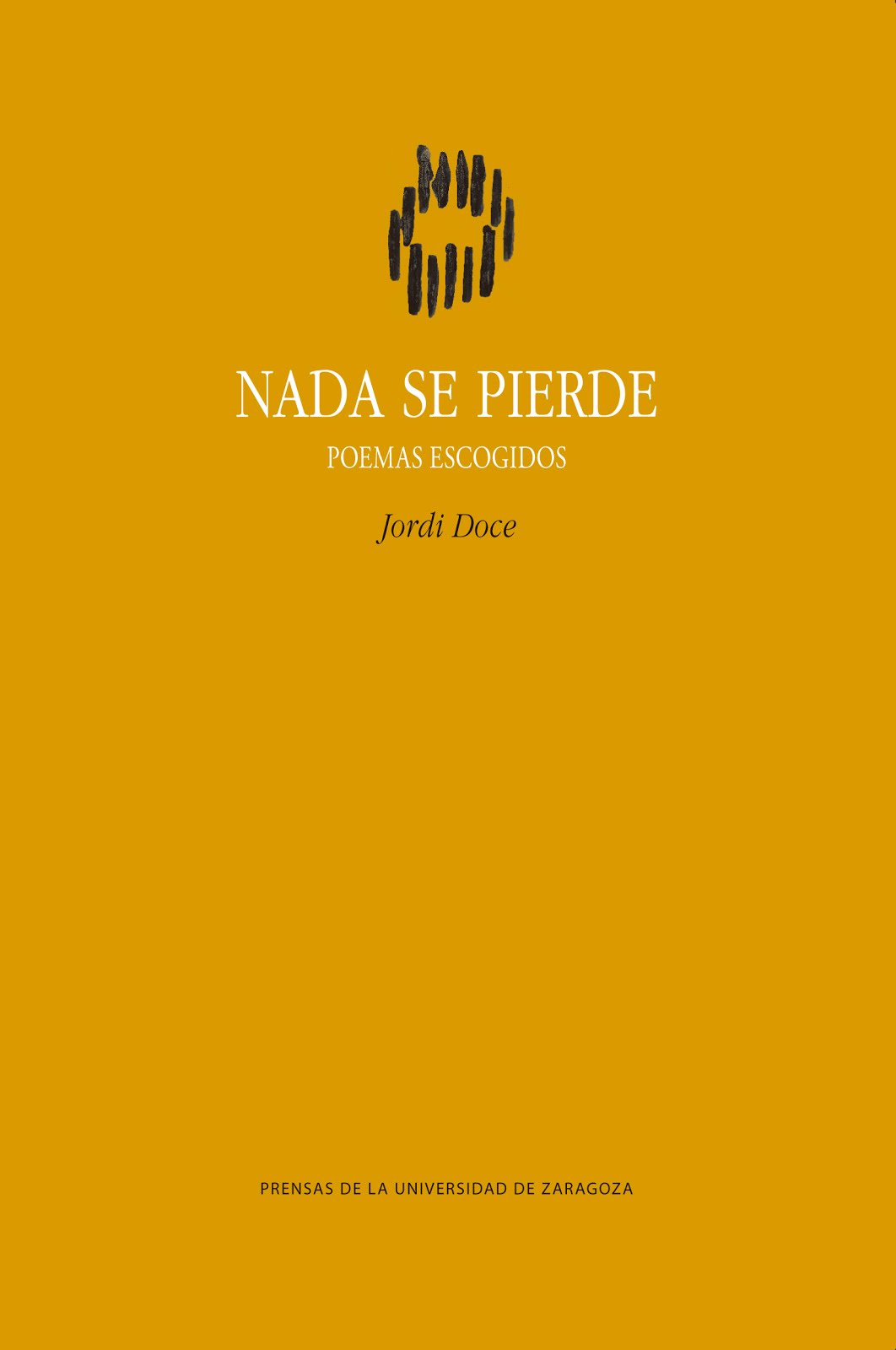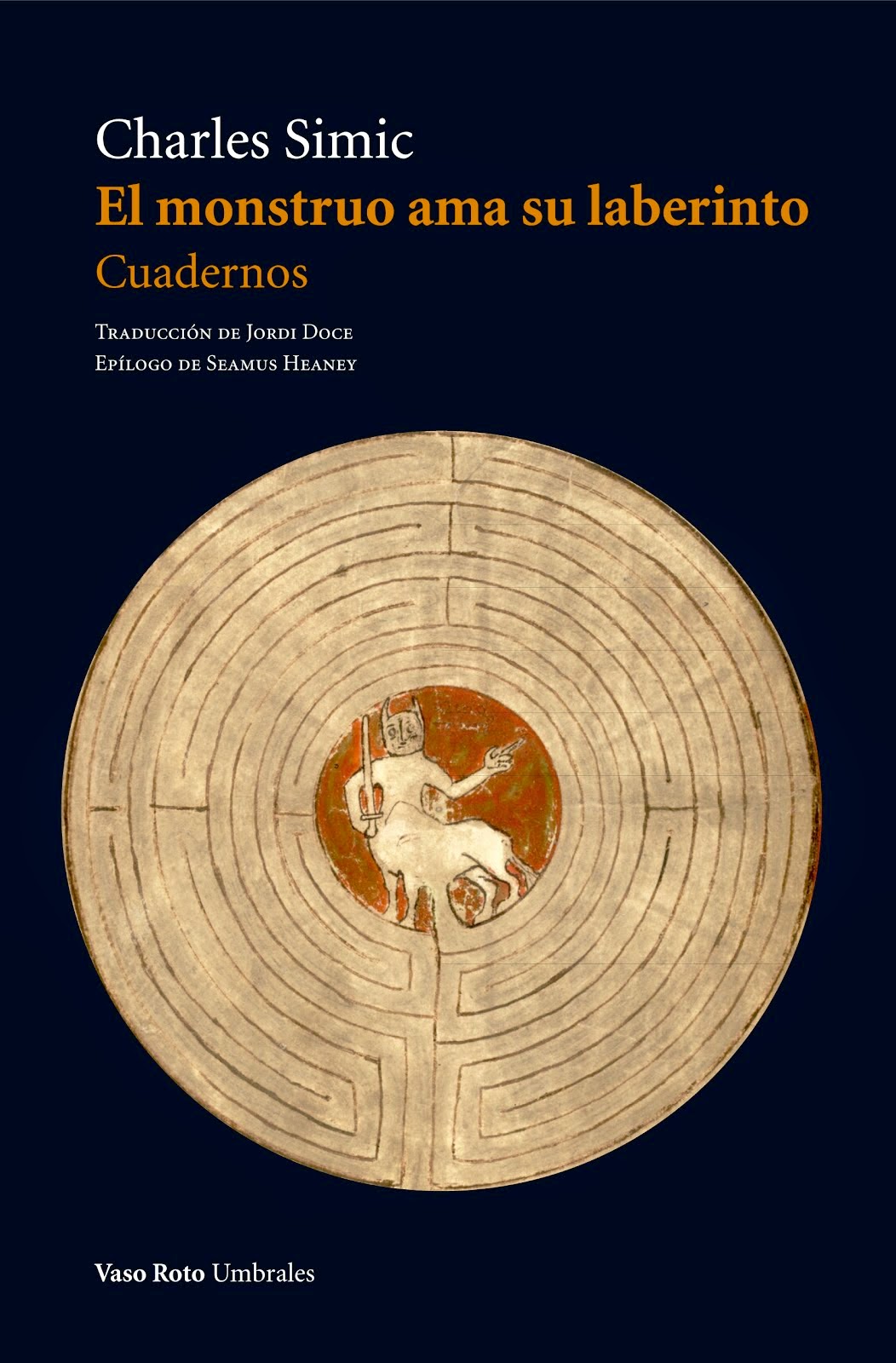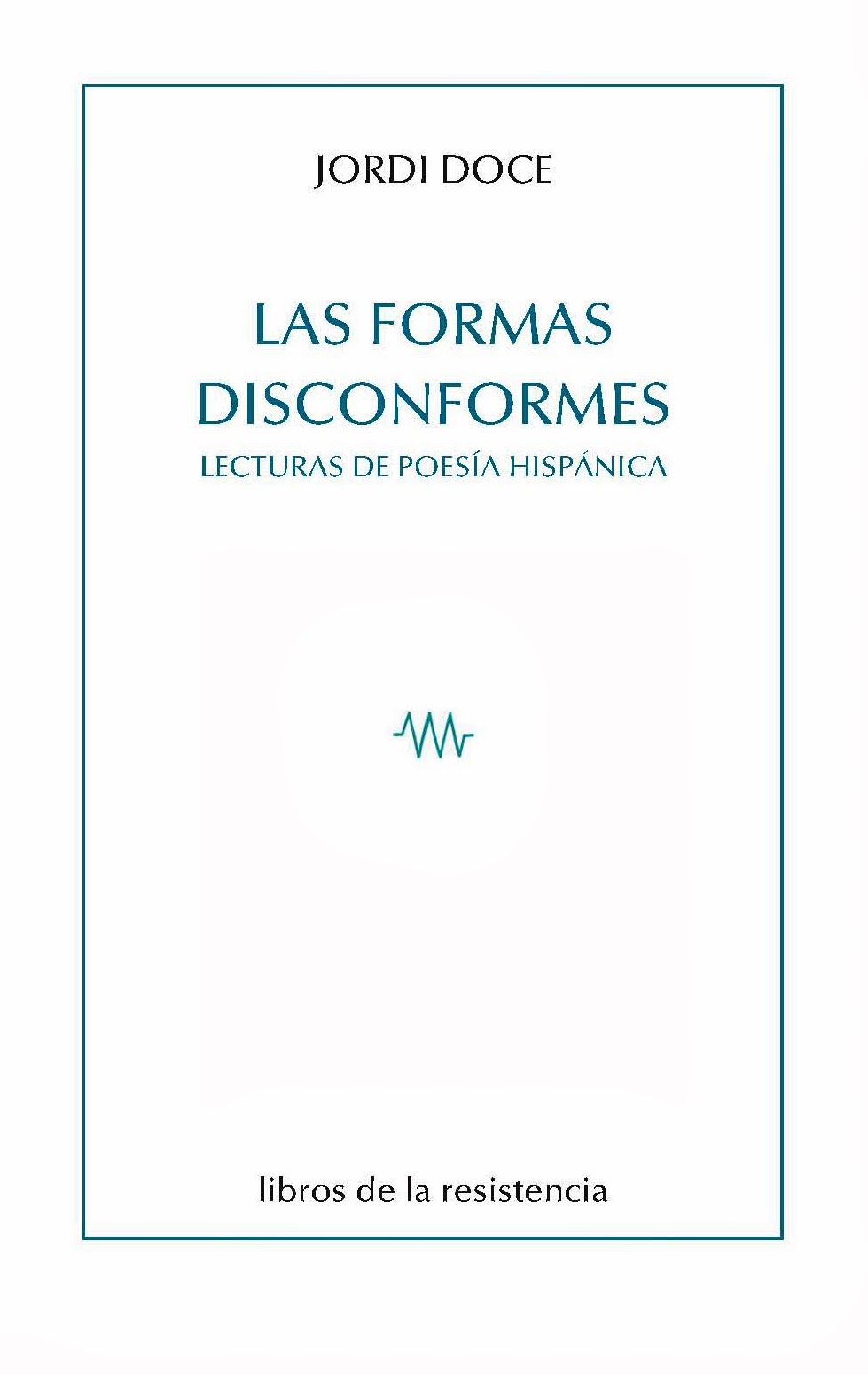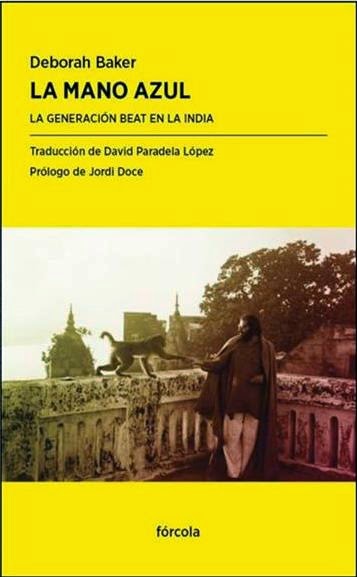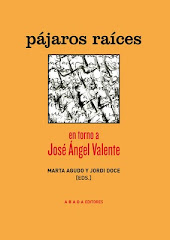Cartas
de Sylvia Plath. Vol. 1 (1940-1951), edición de Peter K. Steinberg y Karen V. Kukil,
traducción de Ainize Salaberri, Tres Hermanas, Madrid, 2020, 460 págs.
Pocos escritores
han visto estudiada su vida (y su muerte) con las lentes de aumento que Sylvia
Plath lleva concitando desde aquella fría madrugada del 11 de febrero de 1963
en que decidió meter la cabeza en el horno. La veda se abrió muy pronto, con
una necrológica del crítico Al Alvarez en The Observer que aludía al
«genio peculiar» de una poeta «poseída», poniendo la primera piedra de un mito
que en apenas dos años se volvió ingobernable. La publicación de Ariel
en 1965 fue un estallido cuyo eco nos sigue llegando amplificado por multitud
de biografías, estudios críticos y guías de lectura que hacen difíciles
equilibrios entre la vida y la obra. Es agotador servir a dos amos a la vez. Ese
es justamente el tema de La mujer en silencio de Janet Malcolm, uno de
los libros más lúcidos que ha generado el mito Plath y que estudia con piedad
cómplice las distorsiones que la fama mediática –y más en una cultura tan
ofuscada por la celebridad como la estadounidense– introduce en la recepción de
la obra y el modo en que nosotros, los lectores, percibimos a sus
protagonistas.
Así que bienvenida
sea la oportunidad de volver a la fuente, las palabras mismas de Sylvia Plath.
Después de la publicación de sus Diarios completos (Alba) en 2016, nos
llega de la mano de Tres Hermanas el primero de los cinco volúmenes en que verán
la luz sus cartas. La edición reproduce fielmente la edición inglesa, cuidada
por Peter K. Steinberg y Karen V. Kukil (que fue también la editora literaria
de los diarios), pero convierte los dos volúmenes originales en cinco, de modo
que este primer tomo no llega a 1956, como su homólogo inglés, sino a finales
de 1951, cuando Plath es una brillante joven de diecinueve años que cursa su
segundo curso universitario en Smith College. Estamos, pues, ante un relato en
primera persona de la infancia y adolescencia de la autora. Un relato
discontinuo y parcial que conviene cotejar con los diarios que empezó a
escribir en enero de 1944, con apenas once años; pero también un relato
sesgado, pues las cartas son la versión que da de sí misma a los demás: una
imagen bien delineada que se amolda a las expectativas ajenas, en especial las
de su madre, y que es tanto ficción tranquilizadora como su modo, largamente perfeccionado,
de obtener afecto y recompensa.
Conocemos el
estilo epistolar de Plath gracias a Cartas a mi madre (Letters Home.
1950-1963), el volumen con que Aurelia Schober quiso corregir el retrato feroz
que su hija había dado de su relación en La campana de cristal y en
poemas como «Medusa». El tiro le salió por la culata: algo ingenuamente,
Aurelia no se dio cuenta de que las cartas, que para colmo se ofrecían
expurgadas, no hacían sino confirmar el carácter asfixiante y hasta enfermizo
de un vínculo que preludia y explica en parte la «intensidad claustrofóbica»,
según los propios implicados, de la relación con Ted Hughes. La muerte del
padre, Otto Plath, en noviembre de 1940 arrojó a la familia a una precariedad
económica que Aurelia suplió con una mezcla de trabajo duro, buena economía
familiar y una exhibición de abnegado sacrificio que su hija, observadora
atenta y hambrienta de cariño, percibió casi por ósmosis.
El grueso de este
volumen sigue la tónica de aquel viejo Letters Home y está conformado
por las innumerables cartas y postales (a veces a un ritmo de dos o tres al día)
que Plath dirigió a su madre, bien desde la casa de sus abuelos, donde pasaba
temporadas cada vez que Aurelia conseguía trabajo, bien desde los campamentos
de verano a los que asistió entre 1943 y 1948. Son las cartas prolijas y
expresivas de una niña muy inteligente con ganas de agradar y sobre todo de impresionar;
cartas llenas de dibujos, miniadas, en las que su autora da rienda suelta a su talento
visual y su afición al detalle llamativo. La inquietud por el dinero asoma
enseguida en forma de listas de gastos y tablas contables, todo anotado con detalle:
«he gastado alrededor de 45 céntimos en la lavandería cerca de 20 céntimos en
fruta, 1,50 en nesesidades y 20 céntimos en caprichos. 2,40 en total. No
voy a necesitar gastar mucho más, solo en la lavandería y en fruta» (21 de
julio de 1943). Por cierto, gran parte del mérito de que oigamos tan claramente
a esta niña de diez años es de la traductora, Ainize Salaberri, capaz de recrear
con gracia el lenguaje infantil de Plath, sus errores de ortografía y léxicos,
etc. Con los años esos errores se corrigen, pero no así su afán competitivo y su
inseguridad, que van a la par. Esta veta perfeccionista le impide creerse sus propios
logros y una y otra vez la vemos poniéndolos entre paréntesis (que es, claro,
una forma inconsciente de subrayarlos).
El otro leit-motiv
de estas cartas infantiles es la comida, de la que Plath ofrece informes
exhaustivos. Al deber filial de alimentarse bien se le suma el placer mismo de
comer, del que ofrece un testimonio que concurre con su gusto manifiesto por la
vida, la naturaleza, las actividades al aire libre, todo lo que ponga a prueba
su cuerpo y su capacidad de resistencia, que en ella es una forma de
sensualidad.
Particular interés
tienen los poemas que intercala de vez en cuando y en los que la voz infantil
de Plath augura muchos de los motivos «adultos» de Ariel, como si ese
libro final (cumplidas las lecciones del oficio, arrumbado el saco de
influencias que arrastraba desde el bachillerato) hubiera sido en parte un regreso
a las raíces. El rigor descriptivo de «Un atardecer de invierno», escrito nada
menos que con trece años, trasluce una inquietud amenazante que rima con el
aire gótico de «La luna y el tejo»: «… La luna pende, un globo de luz
iridiscente / En el cielo de una noche helada, / Mientras que contra el brillo
occidental uno ve / el esqueleto desnudo y oscuro de los árboles. // Las
estrellas aparecen y una a una / Escudriñan el mundo con mirada arrogante». Así
también estos versos, escritos seis meses después en el campamento de verano y
en los que se oye un ritmo, un decir, que cualquier lector atento de
Plath sabrá reconocer: «El lago es una criatura / callada pero salvaje. / Dura
y pese a todo amable, / un hijo indómito…». El tono algo petulante de algún
pasaje («No puedo permitir que Shakespeare se aleje demasiado de mí, ya sabes»,
escribe en 1947) puede hacernos sonreír, pero no despistarnos sobre el alcance
real de su talento.
Con el tiempo
Plath amplía la nómina de corresponsales: Margot Loungway, con quien intercambia
confidencias filatélicas y juega a ser mayor; o Hans-Joachim Neupert, joven
alemán con el que establece amistad por correspondencia y que le permite
explayarse sobre las sutilezas de la cultura popular americana. Las cartas a
Neupert nos dan pistas sobre sus lecturas (con dieciséis años, ojo, ha leído a
Robert Frost, Willa Cather, Eugene O’Neill y Sinclair Lewis, pero también Lo
que el viento se llevó, de Margaret Mitchell) y también atisbos de
sus inquietudes espirituales y sus dudas íntimas: así el relato del sentimiento
oceánico que experimenta en el campamento de verano de 1948 («creo que la
grandeza de la naturaleza cura el espíritu») o su temor, nada infundado, al
cambio de vida que supone el ingreso en la Universidad.
La lejanía garantiza
la confidencialidad y hace que Plath pueda mostrar su flanco más vulnerable.
Así ocurre en las cartas que escribe a Eddie Cohen poco antes de entrar en
Smith College. Después de incontables rechazos, Plath logra publicar su cuento
«And Summer Will Not Come Again» en la revista juvenil Seventeen, lo que
provoca que Cohen le escriba un mensaje admirativo desde Chicago. Muchas de las
cartas a Cohen fueron destruidas, pero las pocas que se conservan nos dejan ver
la manera coqueta, casi teatral, con que la joven estudiante dosifica la
información y muestra (a distancia) su mejor rostro. Pero Smith no tarda en
sepultarla con sus exigencias académicas, lo que implica un recrudecimiento de
la correspondencia con su madre. Como explican los editores, «de las 85 cartas
reunidas que escribió durante el primer semestre en el Smith College, todas
menos dos son para su madre». Sorprende la franqueza con que Plath le narra su vida
cotidiana, la espiral de clases, deberes y actividad social, sus citas desganadas
con alumnos de colleges vecinos (Smith era un centro exclusivamente
femenino) y su ambición literaria, que se traduce en una contabilidad exacta de
lo que escribe, ha escrito o espera publicar.
Al final de este
primer volumen seguimos en Smith, con una Plath recuperada del shock del primer
curso, haciendo planes de futuro y escribiéndose con uno de sus pretendientes. La
vida le sonríe y disfruta en primera línea del espectáculo de pirotecnia de los
«felices cincuenta», cuyos valores ha empezado a cuestionar en secreto. Todo
está por hacer y, sin embargo, el mecanismo deja escapar un ruido sospechoso
allá dentro: «herrumbrosa ensoñación, las ruedas / De hojalata de los manidos
tópicos sobre el tiempo, / El perfume, la política, los ideales fijos».
Continuará.
[Babelia,
21 de noviembre de 2020]