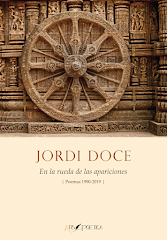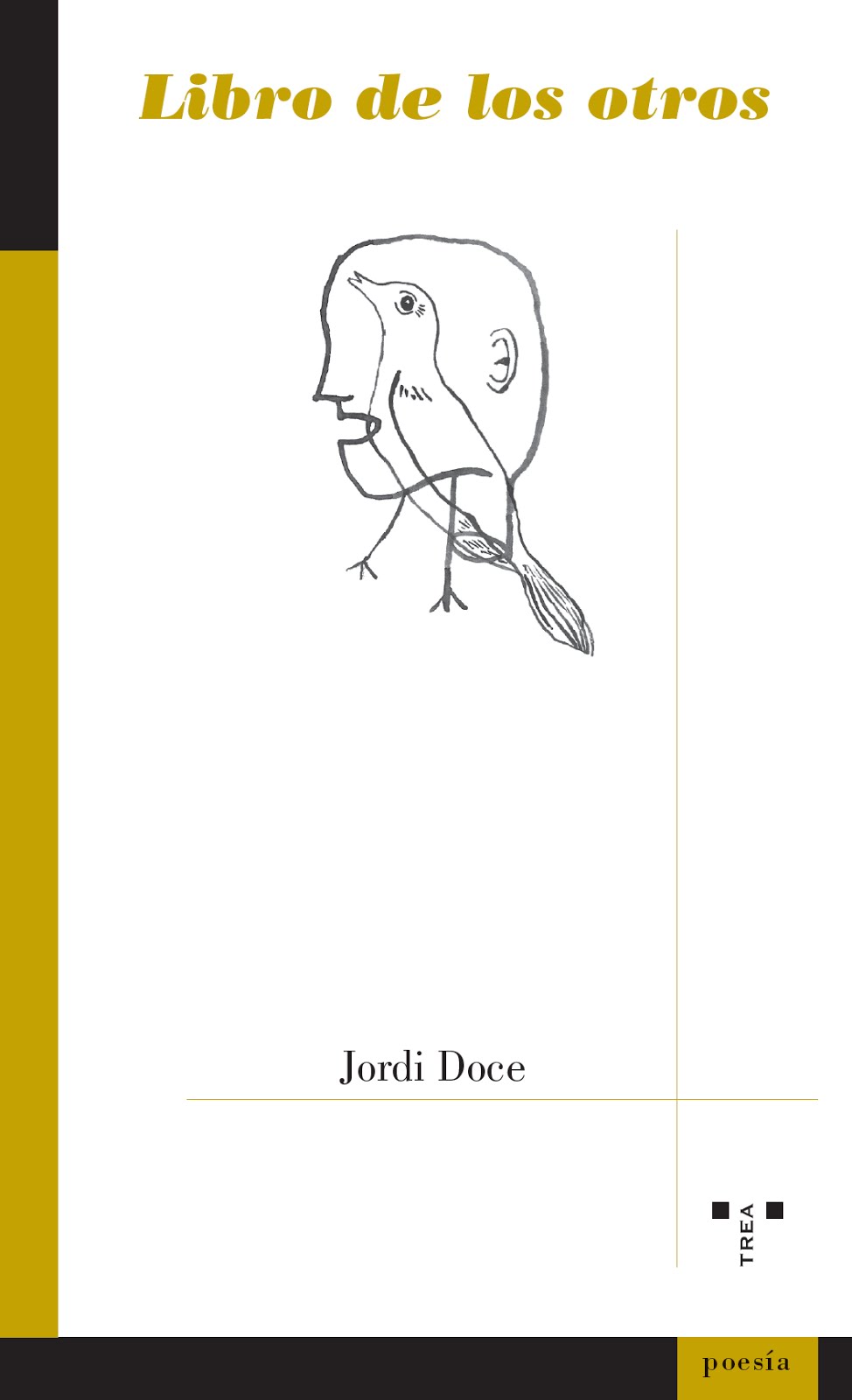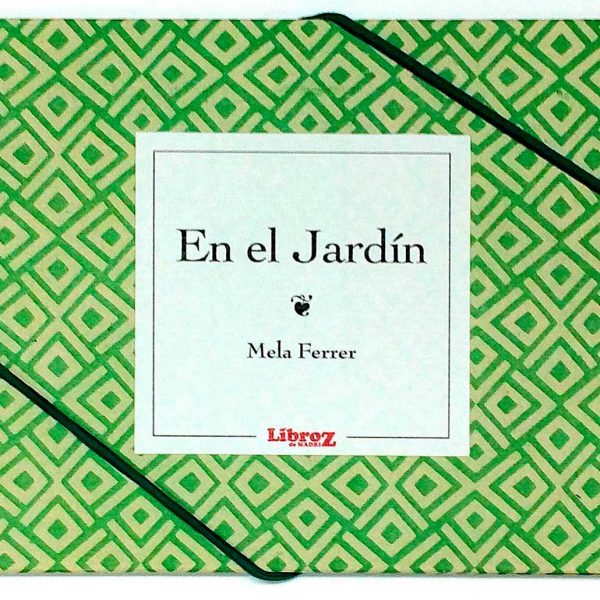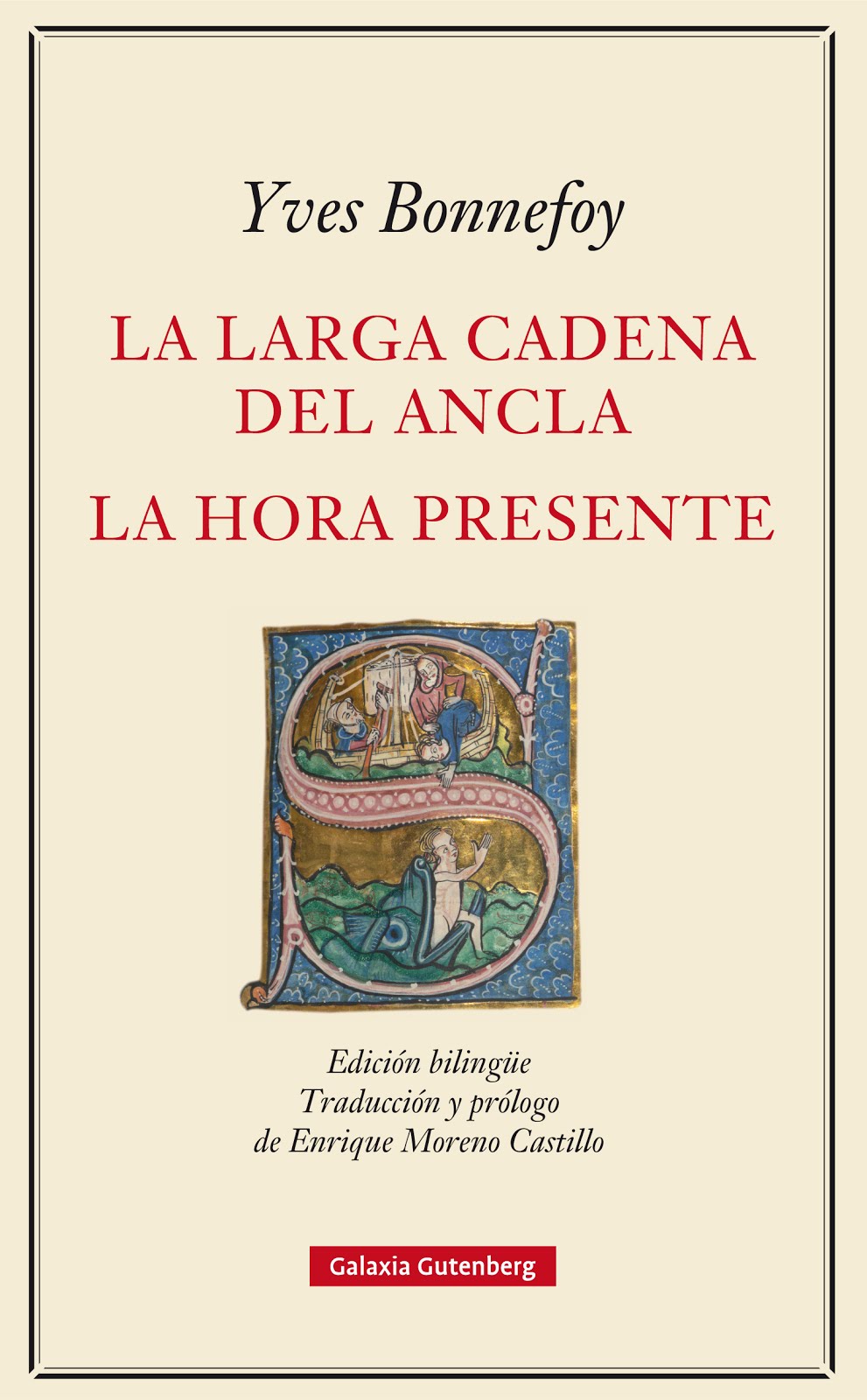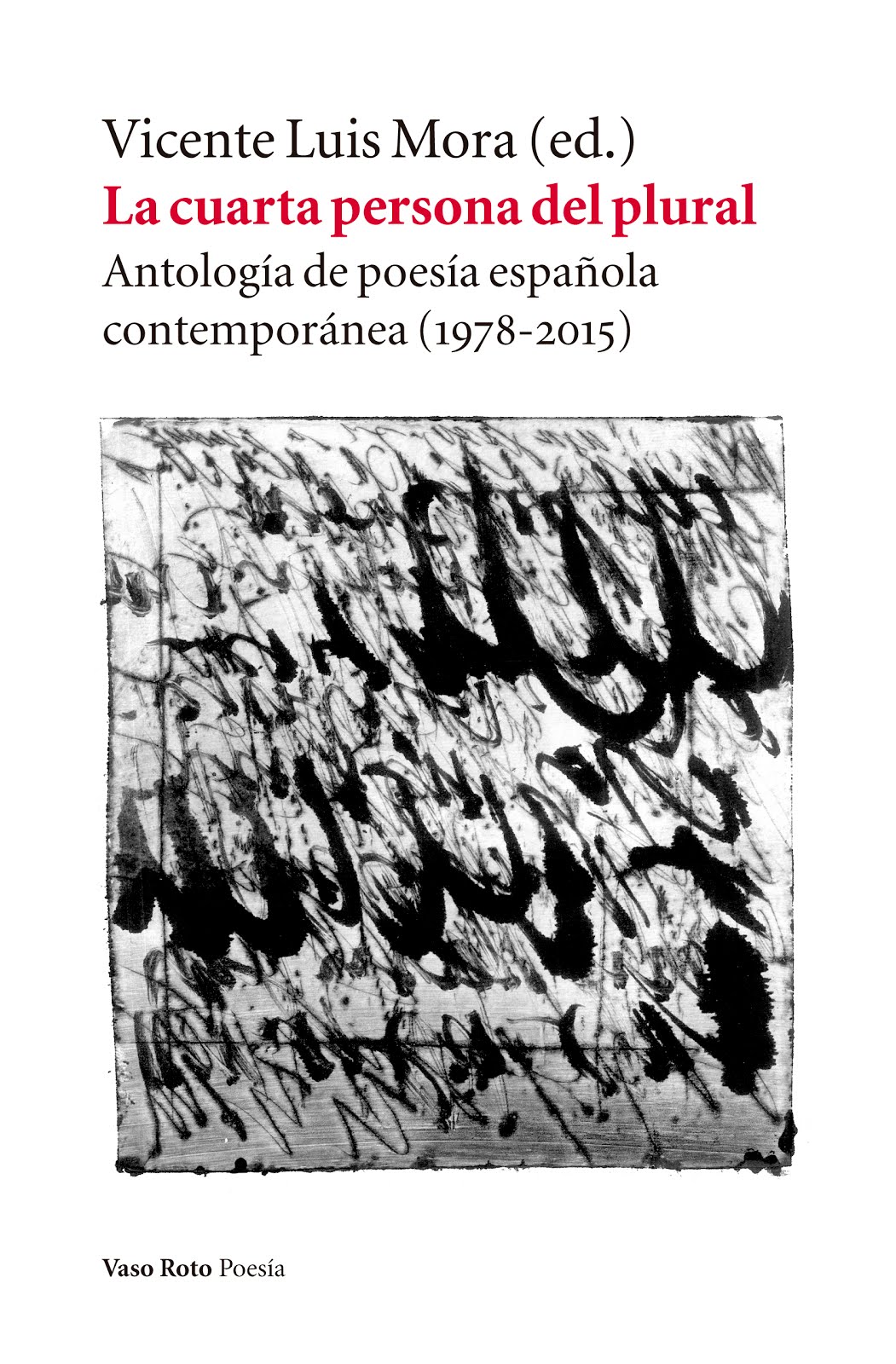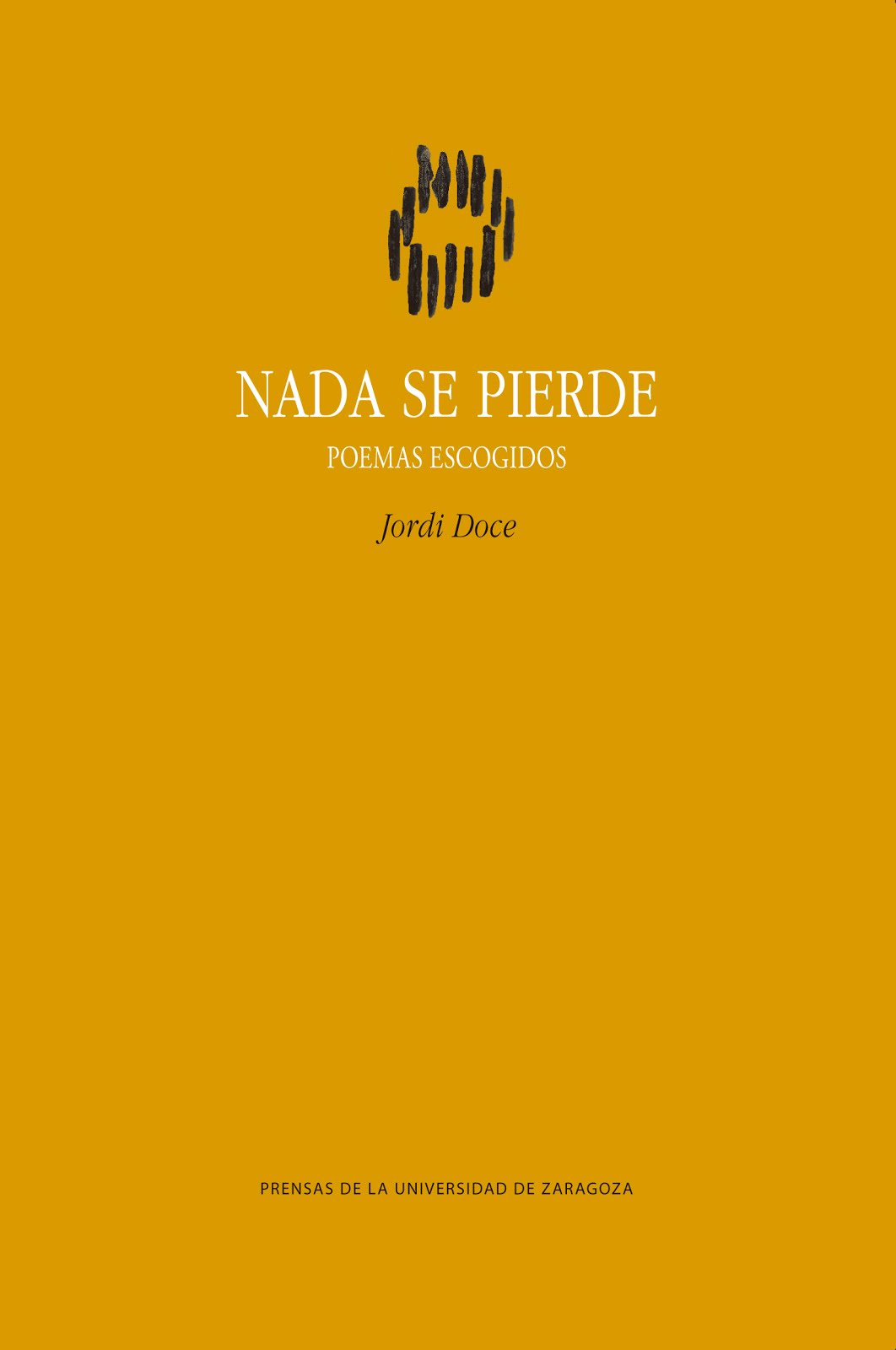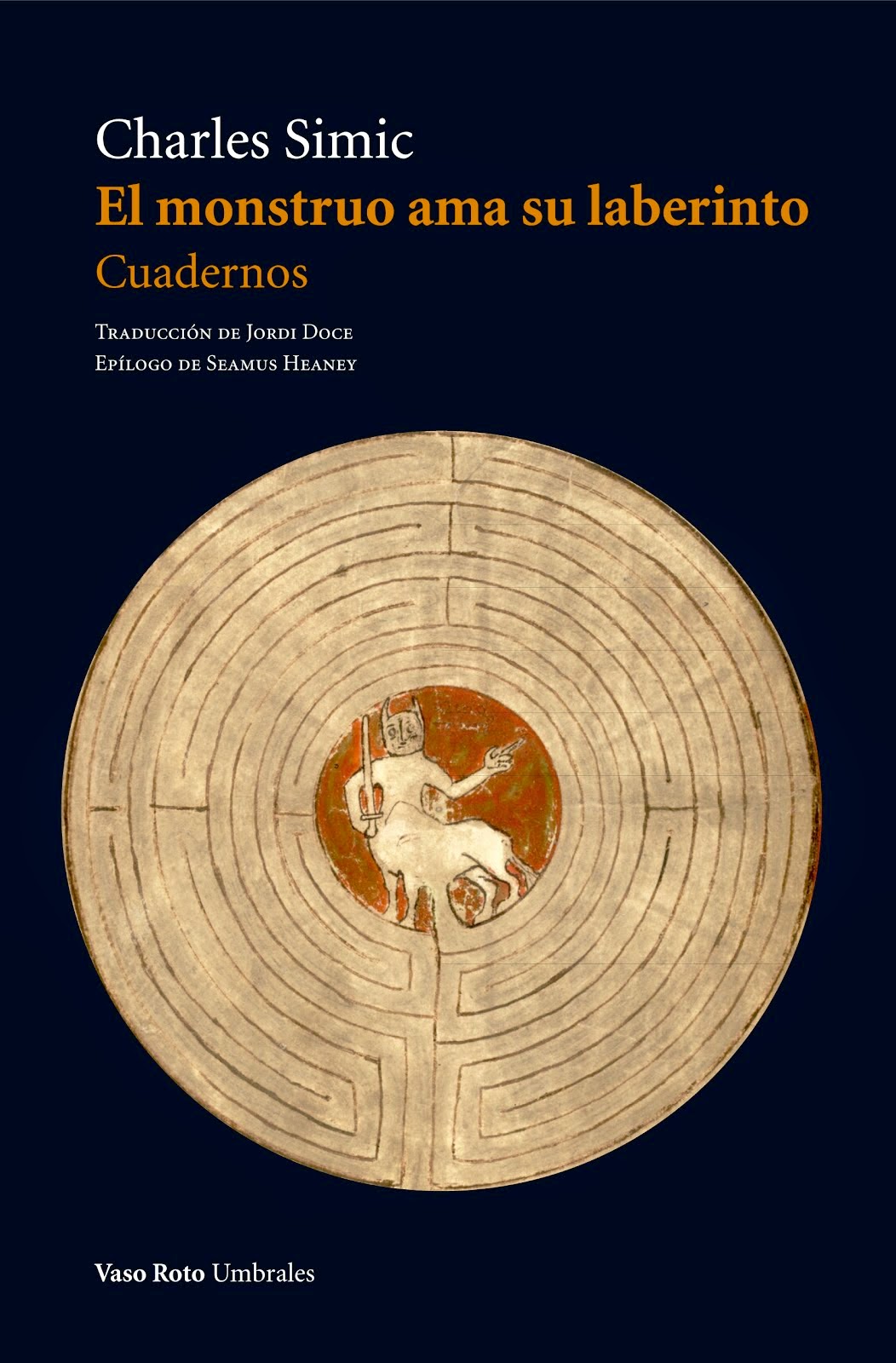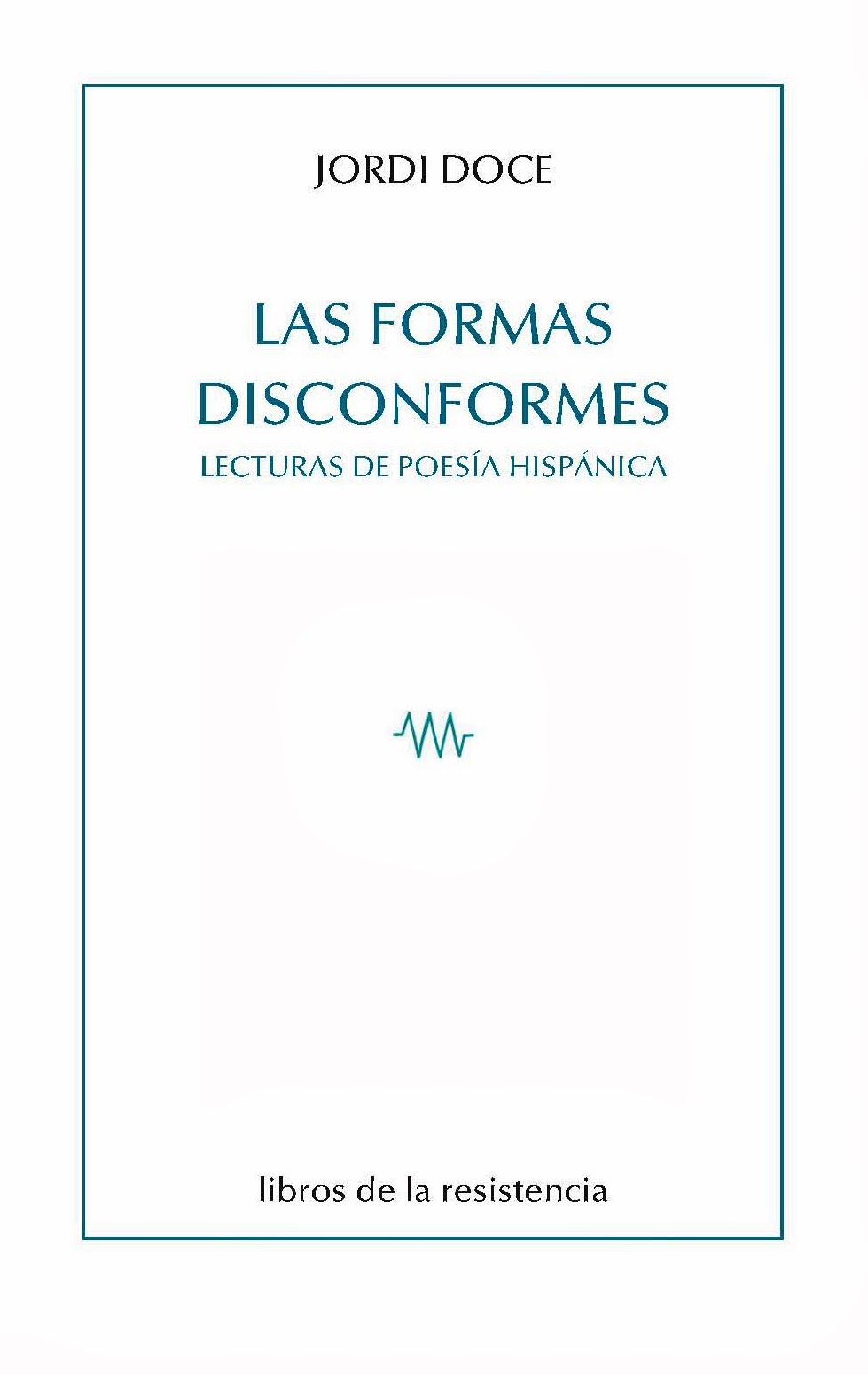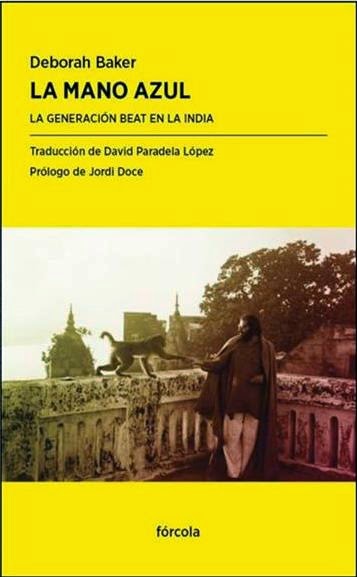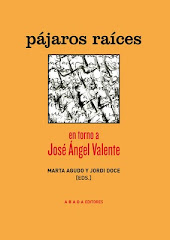Carlos Edmundo de Ory, Aerolitos completos, edición de Carmen Sánchez y Laure Lachéroy, prólogo de Ignacio F. Garmendia, Cádiz, Firmamento, 2022.
El muy recomendable Práctica de la emoción, tomo que recoge la correspondencia entre los poetas Rafael Pérez Estrada y José Ángel Cilleruelo, se abre con una carta del malagueño que apostilla, refiriéndose a Carlos Edmundo de Ory: «Es increíble la estupidez de un país que se permite el desperdicio de tener a uno de sus locos más lúcidos en el exilio». La nota de Pérez Estrada está fechada en febrero de 1986, así que el exilio al que se refiere es más bien espiritual, la incapacidad testaruda de nuestra poesía reciente para orientarse en torno a sus mejores voces. Casi cuatro décadas después, la situación es más propicia, pero sin exagerar. De Ory murió en 2010 sin uno solo de los reconocimientos oficiales que tanto nos gustan en España. Con todo, tres libros publicados sucesivamente al final de su vida ayudaron a reparar años de desdén: la generosa antología poética Música de lobo (2003), los tres tomos de su diario (2004) y el volumen con todos sus aforismos, Los aerolitos (2005).
Digo la palabra «aforismo» y me doy cuenta de su inexactitud en este caso. Los «aerolitos» de Ory desbordan el perímetro natural de un género ya impreciso por definición para desplegar el ideario o manifiesto personal de su autor. Aquí, como en botica, hay de todo: en palabras del prologuista de este volumen, Ignacio F. Garmendia, «imágenes, paradojas, requiebros líricos, analogías, formulaciones irónicas o a veces crípticas»… A lo que cabe añadir: citas ilustrativas, desplantes, juegos de palabras, bromas privadas y obsesiones (como, por ejemplo, anotar el modo en que ciertas figuras del pasado hallaron la muerte). Lo que importa aquí es la rapidez del trazo, su fulguración, que lo libera de todo engolamiento o tentación de solemnidad. En de Ory y hay siempre un trasfondo de humor, la ligereza del niño que juega y al hacerlo aligera la carga del vivir. Lo que no quita para que el poeta nos hable muy en serio: «Hay días que parecen noches»; «¿De qué color es el vacío?».
El poeta José Ramón Ripoll nos recuerda la doble filiación de la palabra «aerolito», en la que confluyen dos voces griegas: aer, «aire, pero también oscuridad», y litos, «piedra arrojadiza, y al tiempo, piedra preciosa». Para Garmendia, es un término afortunado por «su doble connotación material y celeste, su implícita referencia a la velocidad y el vértigo, a la procedencia remota y el impacto impredecible».
El linaje del poeta, más que en la vanguardia (que también), está en la gran tradición romántica y visionaria europea, a la que inocula un gusto muy suyo por el disparate y la greguería ramoniana. Él mismo definió estos fragmentos como «perlas del cráneo llenas de corazón». Y una emoción cordial las recorre de principio a fin y le permite soslayar el peligro letal de la abstracción. Como su admirado Blake, de Ory es una paradoja andante, un materialista inconfeso que responde a los dictados de la imaginación y sabe ver el mundo en un grano de arena. Como a Blake, a de Ory no le interesa demostrar, sino mostrar. Algunas de estas entradas son meros asertos, sintagmas que limitan con el enigma o el desplante: «Estornuda una hormiga»; «La mosca es el diablo»; «La abeja descarriada»… Otras, más personales, nos permiten entrever algo de la intimidad de su creador: «Los árboles negros de mi espíritu». Otras, en fin, son migas de pan de su poética: «No digo palabras, hago palabras».
Esta edición definitiva de sus Aerolitos completos es una ocasión inmejorable para volver al centro emocional de su escritura. Preparada con esmero por Carmen Sánchez y Laure Lácheroy (viuda y compañera cómplice del poeta) con el respaldo expreso de la fundación gaditana que lleva su nombre, recoge un total de 2.450 textos, «254 de los cuales no habían visto la luz hasta ahora». La labor de cotejo y fijación textual no ha debido ser fácil, pero el resultado vale la pena. No hay página de la que el lector no salga con una sonrisa, pensativo o maravillado ante el don oryano para el relámpago verbal y la sorpresa feliz. Es como si nuestro poeta fuera capaz de convertir en «aerolito» todo lo que toca y piensa y escribe. Leyéndolo, he recordado a otro gran raro, el francés Julien Gracq, cuando anota (en Nudos de vida): «Nadie comulga de verdad con la literatura si no tiene la sensación de que, en literatura, el todo está presente en la más pequeña parte». Así es, justamente.
Publicado en La Lectura de El Mundo, 8 de julio de 2022.
Yo soy poeta, o sea, nada que sirva para nada que tenga nada que ver con el dinero y la mierda del mundo.
Los camiones en la noche llenos de personalidad.
Sueño palabra que sueña.
Cuando el cartero me trae una carta yo quiero al cartero por su generosidad anónima más que a la persona que me escribe.
La sangre fría de las puertas.
Inventa tu familia.
La inspiración es recordarle a Dios que existe.