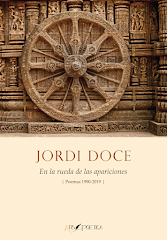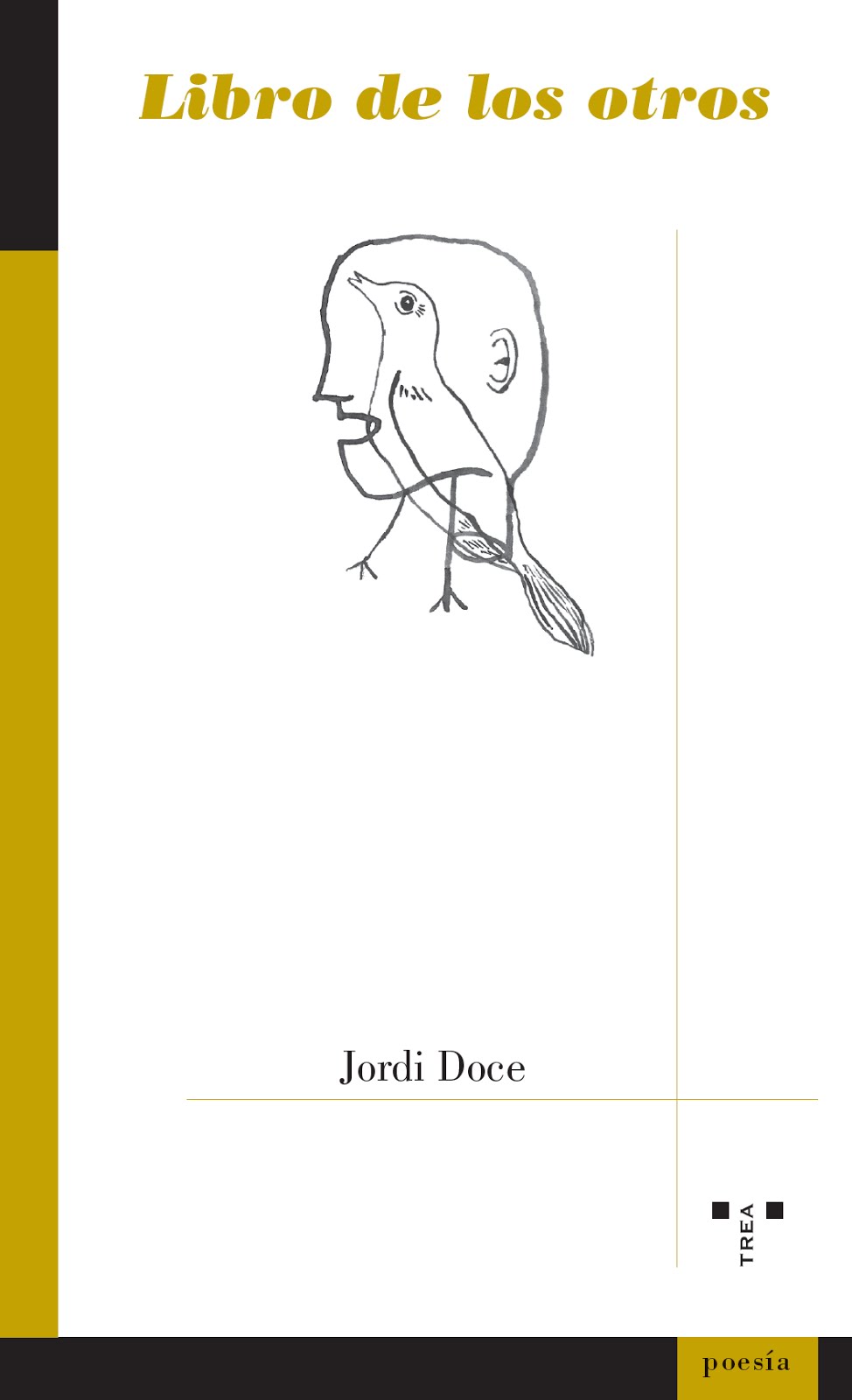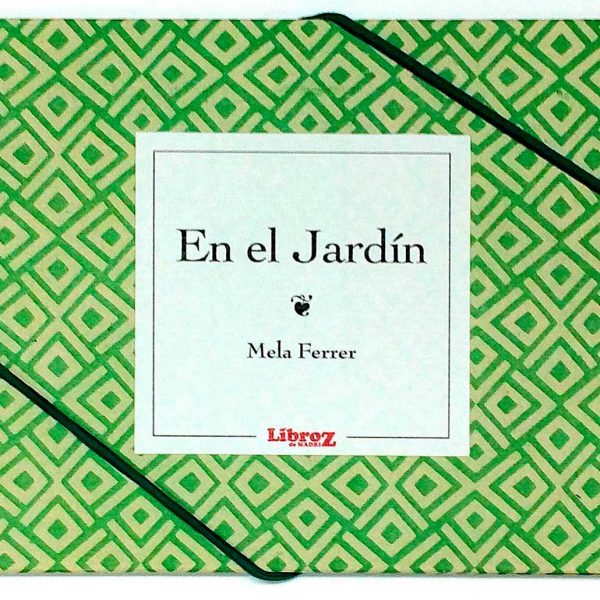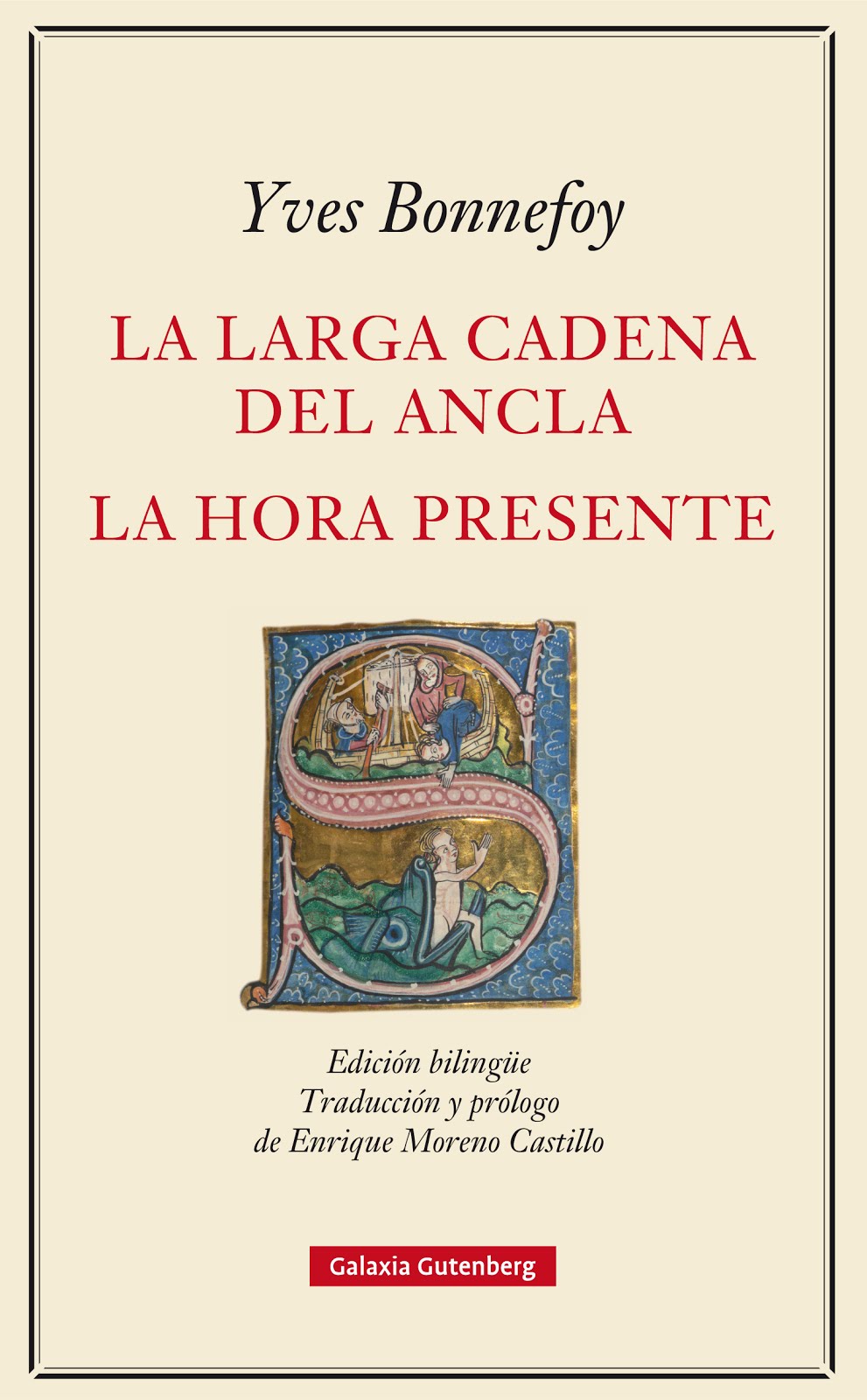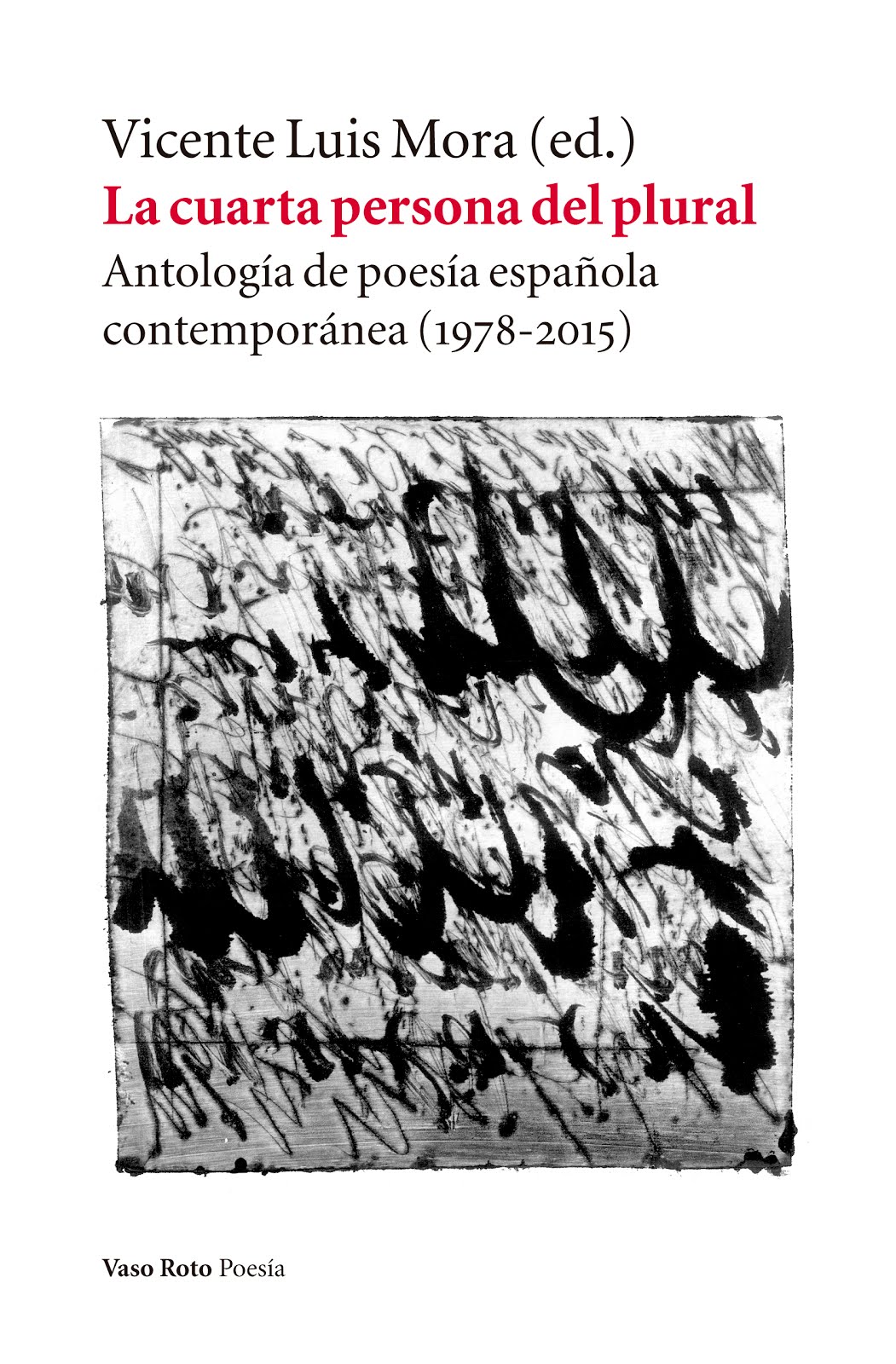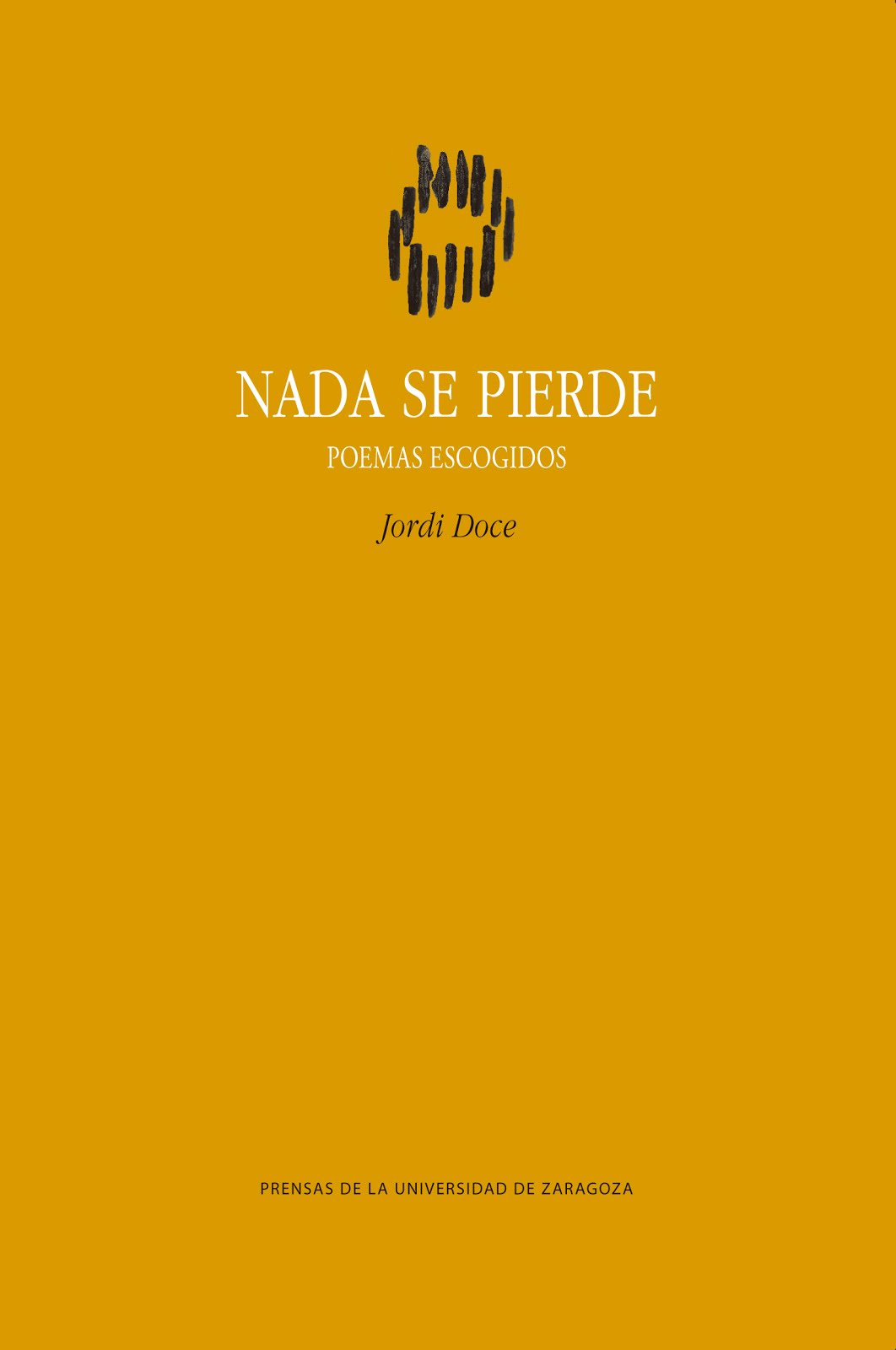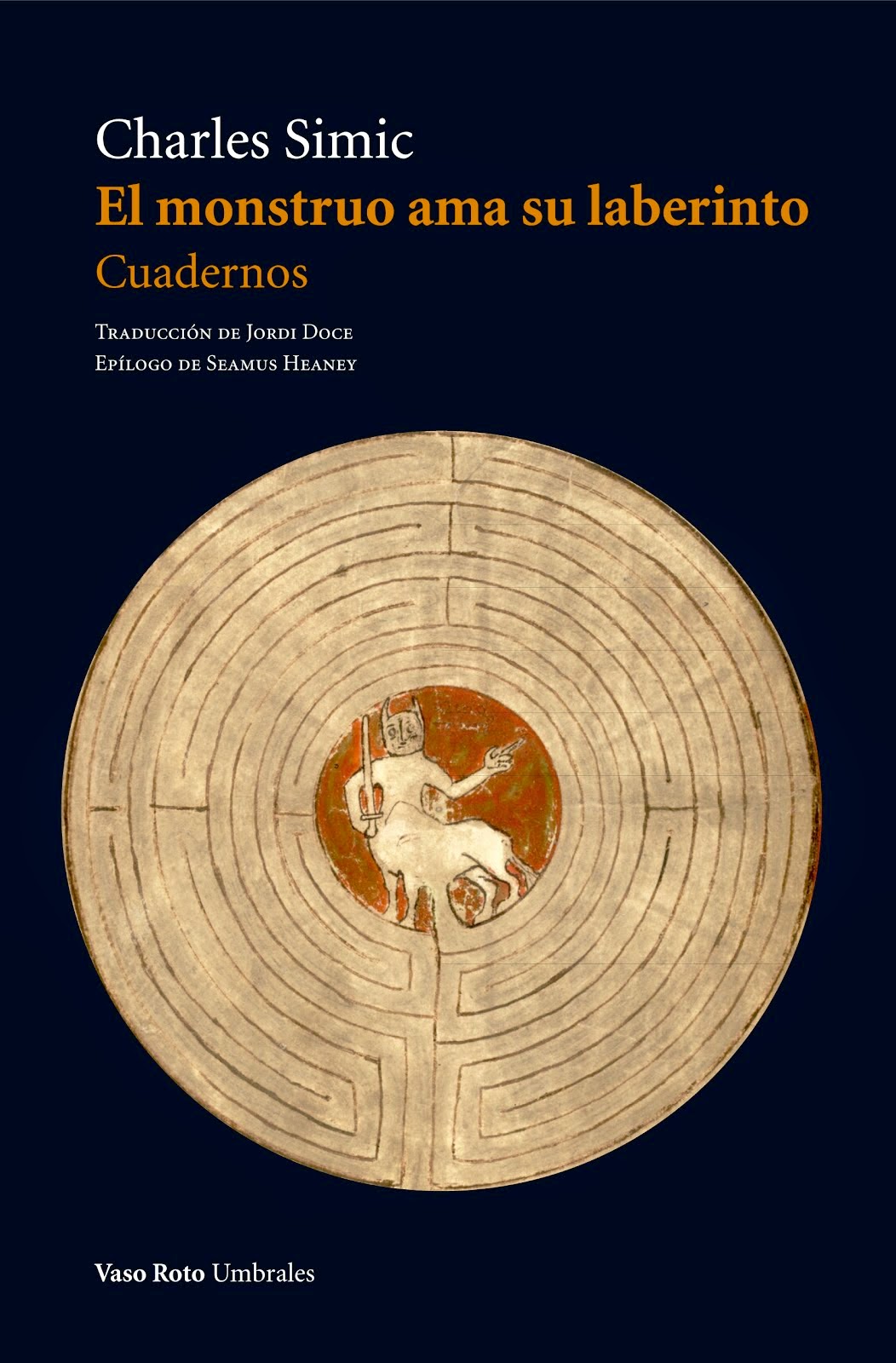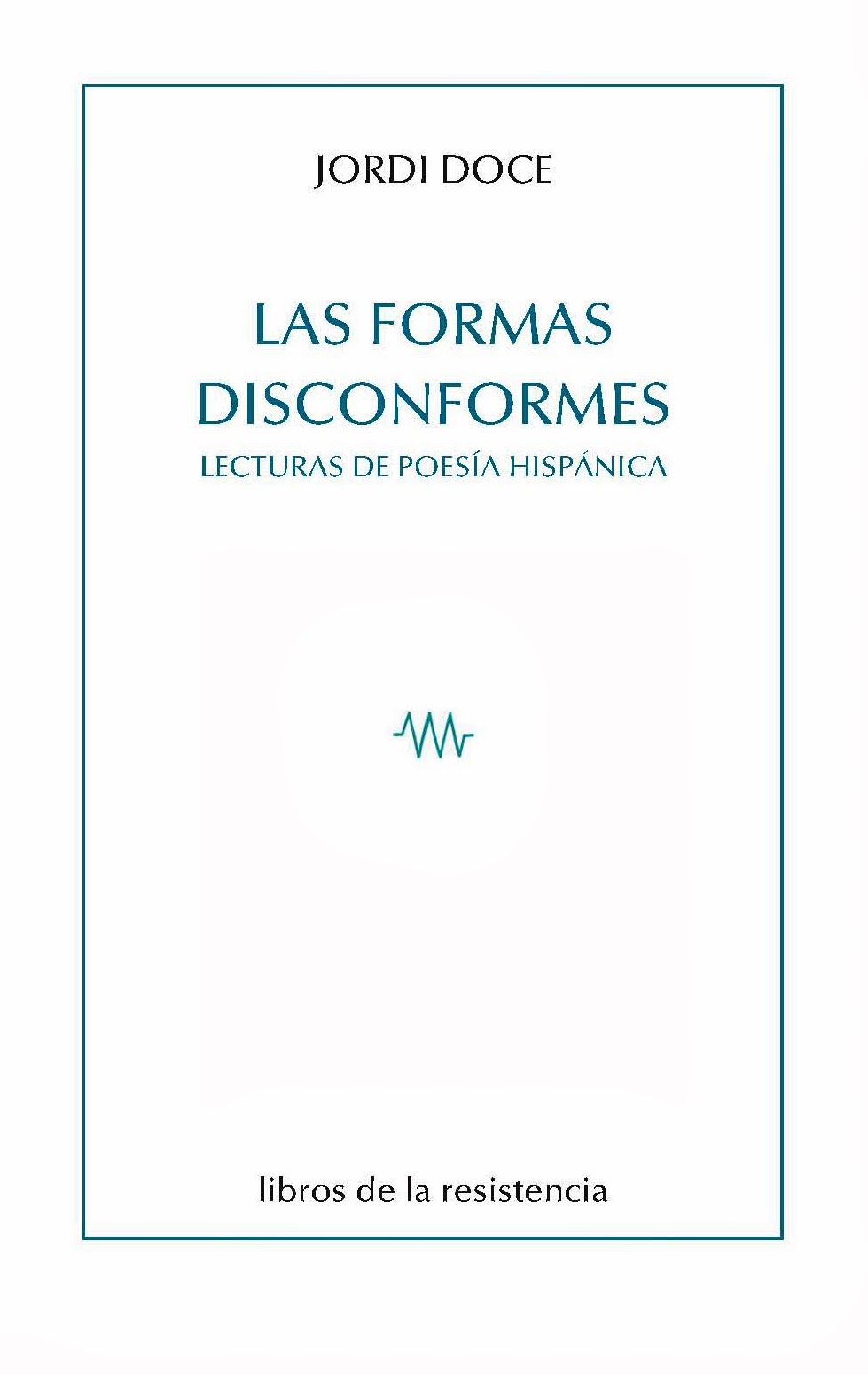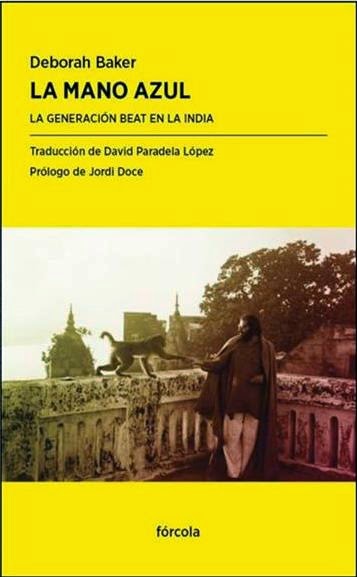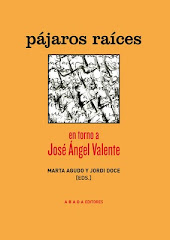El pasado
otoño, coincidiendo más o menos con la publicación de No estábamos allí, vio la luz en Nórdica Libros mi traducción de
uno de los poemas narrativos o nonsense
poems de Lewis Carroll, The Hunting
of the Snark (para nosotros, La caza
del Carualo), con las ilustraciones que la artista finlandesa Tove Jannson
realizó en la década de 1960 para la célebre editorial sueca Bonniers.
Tengo la
sensación, quizá injustificada, de que el libro ha pasado algo desapercibido.
Aparte de una reseña entusiasta de Luis Alberto de Cuenca en ABC Cultural, no me consta que hayan
aparecido notas en prensa; y la reacción en los medios virtuales ha sido
escasa. Por eso me alegró la iniciativa de Joaquín Torán, de la revista virtual
Fabulantes, de escribir un largo
artículo sobre este divertido y hermoso poema de Carroll que diera cuenta de
algunas de sus claves y también de los desafíos que supuso traducirlo. Con ese
motivo se puso en contacto conmigo y me pasó un pequeño cuestionario con tres
preguntas que respondí por escrito a comienzos de año. El resultado de sus
pesquisas es francamente iluminador y puede leerse aquí.
Como el
cuestionario es sólo una de las fuentes que maneja (y es citado de manera más
bien sucinta), me parece oportuno darlo íntegro en esta entrada. Se explican
ahí cuestiones que abordo también en la nota del traductor que acompaña la
edición y que quizá merecían desgranarse con más detalle. En todo caso, no me
resisto a citar algunas de las estrofas del Pronto VII, que relata la lucha
desigual entre uno de los protagonistas del relato, el Banquero, y el monstruo
Magnapresa. Es una demostración de por qué lo pasé tan bien traduciendo este
poema, aunque a veces el desafío formal terminara consumiendo mis fuerzas y mi
paciencia. Buena lectura.
•
¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que te encontraste
traducido un texto como La caza del Carualo, lleno, entre otras cosas,
de numerosos neologismos?
Las dificultades que plantea la traducción de un texto como La caza del Carualo son principalmente
de naturaleza formal. Es un poema muy blindado formalmente, con un metro y un
ritmo muy marcados, rima consonante, aliteraciones, asonancias internas,
neologismos y guiños a la propia tradición literaria inglesa, sobre todo la
literatura infantil y de viajes, que tanto auge tuvo en el siglo diecinueve,
tan aficionado a las misiones científicas y las exploraciones de nuevos
territorios.
Como explico en la nota del traductor, «un poema como The Hunting of the Snark no admite
medias tintas y sólo puede traducirse en una prosa más o menos literal, rítmica
y elocuente, o intentando crear –hasta donde sea posible– un poema medido y
rimado con resabios clásicos». Lo que quiero decir con esto es que uno puede
optar sencillamente por recrear en prosa la historia que cuenta el poema de
Carroll, ya que el relato –digamos– tiene interés por sí mismo y se basta para
entretener al lector y hacerle pasar un buen rato. Es una opción legítima, y yo
entendería que cualquier editorial optara por ella.
La otra alternativa, que es la que hemos adoptado en este caso, entiende
que Carroll escribió un poema narrativo con todas las marcas formales de la
poesía tradicional, y que hay un margen amplio en nuestra tradición poética
para ensayar algo parecido en español: esas marcas formales no están ahí para
estorbar u oscurecer el sentido sino para enriquecer la experiencia del lector
y subrayar la comicidad del relato, sus coqueteos con el absurdo. En última
instancia, los neologismos de Carroll (las famosas «palabra maleta» de las que
habla en su prefacio) eran lo de menos; quiero decir que no suponían mayor
problema. Por ejemplo, opté por «Carualo» (Caracol+Escualo) en vez de por
«Carabón» porque me parecía un término más dócil o manejable dentro del cauce
impuesto por los versos endecasílabos. Pero crear los correspondientes
neologismos en español fue infinitamente más sencillo que traducir el poema
como lo hice, en cuartetos de endecasílabos con rima consonante en los versos pares.
Creo que hice bien, aunque a veces me pregunté si no me había excedido siendo
tan rígido. Pensaba: si hubiera optado por el alejandrino… Pero las
limitaciones agudizan el ingenio, y debo decir que terminé disfrutando
enormemente con la tarea. El placer del trabajo literario está en relación
directa con la magnitud del desafío.
¿Te has tomado alguna licencia a la hora de realizar la traducción? Si es
así, ¿cuál (o cuáles)? Asimismo, ¿consultaste para tu trabajo otras
traducciones, quizás a otros idiomas?
No consulté
ninguna traducción, ni al español ni a otros idiomas. Me bastó con la edición
de Martin Gardner y el rastreo en los diccionarios (sobre todo de términos
náuticos o relativos a la caza). Toda traducción debe tener una lógica o
congruencia interna, es decir, debe fluir de principio a fin con un mismo tono
de voz, una atmósfera, un cierto sentido del ritmo… Lo bueno de la traducción
literaria es que puede haber varias soluciones satisfactorias a un mismo
problema. Y otro traductor puede haber dado con una solución estupenda que
funciona muy bien en su contexto pero no en el contexto de mi trabajo.
No cabe
traducir un poema semejante sin tomarse algunas licencias, siempre que no sean
excesivas ni atenten contra su sentido final. Lo comento en la nota del
traductor: «No he dudado en aprovechar las rimas internas y aliteraciones que
iban surgiendo casualmente, sin pensar, conforme iba leyendo y traduciendo. Si
me he tomado alguna (pequeña) libertad ocasional con la letra, ha sido siempre
con permiso de la música y con pie en ella». El traductor de Carroll (bueno,
cualquier traductor) tiene que hacer caso de los azares y guiños creativos que
le salen al paso; es preciso que haya un elemento de frescura y casi de
improvisación en el trabajo si no queremos caer en la rutina y el aburrimiento.
Ahora bien, el texto original ha sido en todo momento mi guía, también para
saber priorizar qué es lo importante en cada momento: a veces se trataba de
conservar el sentido literal; otras, de reproducir con otros medios, o dando un
pequeño desvío, el efecto que buscaba el autor; y otras, en fin, de recrear la
capacidad cómica o la dosis de absurdo de una imagen o una situación.
¿Qué quisieras destacar del poema de Carroll?
Carroll es
un maestro trabajando en varios planos a la vez: el poema es un cuento infantil
algo perverso, un relato burlesco que parodia los libros de viajes de su
tiempo, un ensayo metafísico y una especie de crucigrama narrativo con enigmas
que han despertado toda clase de interpretaciones (y seguro que Carroll, allá
donde esté, no para de reírse con la inventiva de algunos de sus críticos). Lo
que me gusta del poema es su sentido del humor –oscuro, hiperbólico,
disparatado– y esa capacidad que tiene para mirar a sus personajes con una
mezcla de ironía y ternura piadosa. Y algunos golpes de efecto, como el célebre
«mapa en blanco», que se han hecho justamente célebres.
•
[…] Y el Banquero, movido por un brío
que
a todos sorprendió por novedoso,
echó a
correr y se perdió de vista
ansioso
por hallar a su coloso.
Con dedales
y esmero iba y venía…
Mas
salió un Magnapresa de la nada
que hizo
gritar de pánico al Banquero
cuando
vio que su suerte estaba echada.
Le ofreció
un gran descuento, y luego un cheque
(al
portador) por libras diecisiete;
mas redobló
su ataque el Magnapresa
y
al Banquero infeliz puso en un brete.
Sin pausa ni
descanso —pues frumiosas
chascaban
las mandíbulas al vuelo—
fue
brincando, cayendo y tropezando
hasta
dar con sus huesos en el suelo.
Su horrendo
grito a los demás atrajo
y
el Magnapresa huyó con gran oprobio;
y el Heraldo
exclamó: «¡Me lo temía!»,
sonando
el cascabel con gesto sobrio.
Atónitos, le
ven tiznado el rostro:
nada
pervive de su viejo aspecto.
¡Hasta el
chaleco está blanco del susto!
(Y
muy digno de asombro es en efecto).
[…]