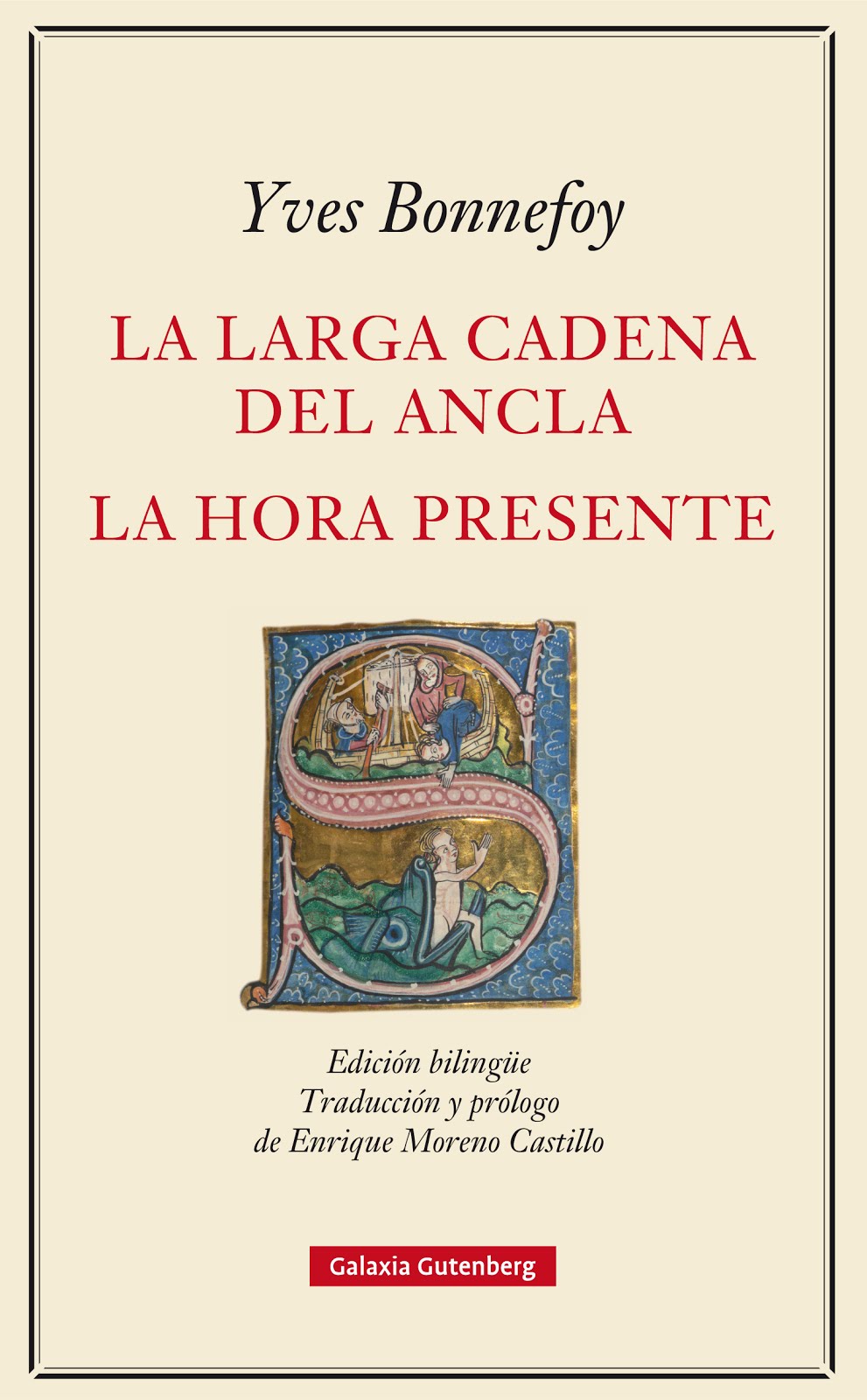saludo y despedida
Mientras esperaba a cruzar la avenida
vi a un hombre que había ido a la escuela conmigo:
habíamos sido compañeros
y nos reconocimos al instante.
«Qué calor, ¿no?», le dije,
como si nos hubiéramos visto ayer, «lo menos estamos a 95 grados».
«Oh, no», respondió, «todavía no he llegado a los noventa y cinco».
Luego sonrió con tristeza y dijo,
«Sabes, estoy tan cansado
que por un momento pensé que te referías a mi edad».
Caminamos juntos un rato y me preguntó qué estaba haciendo.
Aunque, por supuesto, no le importaba.
Luego, educadamente, le pregunté por su vida
y él también respondió con brevedad.
En la escalera de entrada al metro me dijo,
«Me da vergüenza confesarlo,
pero he olvidado tu nombre».
«Descuida», respondí,
«yo también he olvidado el tuyo».
Al decir esto nos sonreímos con amargura,
dimos nuestros nombres, y nos despedimos.
•
te deum
No son victorias
lo que canto,
pues en nada vencí,
sino el sol cotidiano,
la brisa,
la holgura de la primavera.
No victorias,
sino el hacer mi labor cotidiana
tan bien como pudiera;
no estar arriba en el estrado
sino en la mesa compartida.
trad. J.D. / el original, aquí.
¶
Conocí originalmente a Charles
Reznikoff (1894-1976) gracias a un ensayo de Paul Auster incluido en la primera
edición de sus textos críticos publicada por Edhasa, El arte del hambre. Otro Charles. Otro poeta judío neoyorquino que fue
(paradójicamente) admirador y alumno a distancia de Pound durante los años
inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra mundial. Otro «objetivista»,
en suma, pero muy distinto de los más secos y dogmáticos Oppen y Zukofsky. Ya
en las citas que Auster incorporaba a su artículo se advertía esa frescura tan
suya, ese modo casi impresionista de recrear una escena o una situación con dos
pinceladas.
Hacia 1998 encontré su poesía
completa, los dos volúmenes publicados por Black Sparrow Press (la editorial de
Bukowski, entre otros), en una librería de viejo de Oxford, y los compré sin
pestañear (ni regatear). Autor de una sola y temprana novela, By the Waters
of Manhattan, que pude leer hace años cortesía de Jorge Ordaz, y de dos
grandes libros unitarios (Testimony y
Holocaust) que merecen capítulo
aparte, la mejor poesía de Reznikoff es una celebración de lo humilde y lo
fugaz, un esfuerzo constante por revestir de su antigua belleza a lo que nos
rodea y que, curtidos en la indiferencia, ya no vemos. Su materia prima es el
paisaje vulgar y desvencijado de la gran ciudad, la prosa sugerente de la vida
cotidiana. Como dice en uno de sus últimos poemas, «Ciudad II»: «¡Escuchad! /
La sirena del coche de policía, / y esa otra, la de los bomberos. / También
nuestra ciudad tiene sus pájaros nativos». Algún viejo lector de esta bitácora
quizá recuerde algunas de esas piezas breves, que subí a la red hará seis o
siete años, y en las que el viejo vendedor de sombreros judío se ha
transformado para sorpresa de todos en un sabio oriental.
«Saludo y despedida» es bastante
extenso para lo que es costumbre en el último Reznikoff, y su mezcla de ternura,
resignación y escepticismo me parece modélica. «Te Deum» es uno de sus poemas
más celebrados y se lee, a la distancia de los años, más como un credo personal
que como una poética. Son textos muy distintos, pero creo que se complementan bien.
La dificultad que conlleva traducirlos está en dar con el tono, entre suelto y
conversacional, no caer en lo redicho o lo envarado. Aunque «Te Deum», a decir
verdad, casi parece escrito para ser grabado en piedra; algo tiene de la
solemnidad y el sentido de la ocasión de un epitafio. Y quizá por eso mismo sigue
encontrando lectores apreciativos.
Unas palabras sobre la foto. Fue
tomada en el apartamento de Reznikoff por Abraham Ravett en diciembre de 1975 y
es quizá la última hecha en vida del poeta, que murió un mes más tarde. Hay
algo en ella, en la mirada y la pose de su protagonista, que me impresiona. Una
mezcla de tristeza y mansedumbre, las manos entrelazadas, los ojos puestos en
un punto impreciso del espacio. Y esa luz azulada que se desprende de la
camisa, la corbata curvada dócilmente sobre el pecho. Hay que conocer a fondo la vida, haber tenido un trato muy íntimo con ella, para
llegar así a su final.