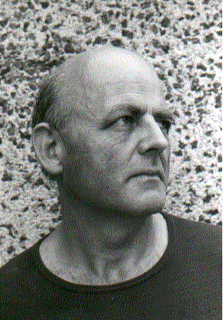Así descrito, el señor Barclay parece un modelo de excéntrico inglés, que se aficionó a la obra de un poeta como otros se dedican a las maquetas de trenes o la jardinería. Sin embargo, su devoción por la escritura de Redgrove parece haber sido genuina. En una carta llegó a decirle que «no puedo expresar lo que sus poemas significan para mí. Espero no ser una molestia al ponerle estas letras». El señor Barclay no tenía lo que ahora suele llamarse «educación formal» y su experiencia vital estaba en las antípodas de la del poeta, que sí fue un excéntrico redomado que nunca se adaptó del todo a sus circunstancias (o que se imponía alegremente a ellas, como tuve ocasión de comprobar cuando le traté, a mediados de la década de 1990). Con todo, el viejo hacedor de galletas tenía imaginación suficiente para responder con entusiasmo y comprensión a poemas que nacían de un tiempo, un lugar y un horizonte estético muy distintos de los suyos. Por no hablar de una sensibilidad poco habitual para percibir el peso y la valencia de cada palabra, cada frase, las vueltas y revueltas de la sintaxis, los «extraños ciempiés» del inconsciente…
Parece que el diálogo con el señor Barclay fue un gran «consuelo» para Regdrove en un momento en que su reputación crítica estaba bajo mínimos: ¡por fin un lector puro que disfrutaba con sus poemas sin veladuras ni mediaciones, sin intereses ulteriores, sin los malentendidos que suelen arruinar la relación entre colegas! Tiene que haber sido reconfortante saber que uno podía escapar del gueto de la poesía profesional y establecer vínculos de lealtad y simpatía con un lector anónimo. Pero la curiosa desgracia del poeta moderno es que nada de todo esto, en ultima instancia, tiene mucha importancia. La biografía de Roberts demuestra que Redgrove se pasó la vida buscando el aprecio y el asentimiento de sus semejantes… y que sufrió como el que más por los reproches y los desplantes de que fue objeto. La sensación –la evidencia– es que ni siquiera la existencia de cien señores Barclay le habría compensado del desprecio que algunos poetas-críticos contemporáneos (como los jóvenes émulos de Larkin que empezaron a brotar como setas con el arranque de la era Thatcher) le tributaron en diversos momentos de su vida.
Hay algo en el trabajo creativo, cierta dimensión artesanal (análoga a la del fabricante de galletas), que necesita el refrendo del semejante, del iniciado. Podría entenderse como una flaqueza si no tuviera que ver, en última instancia, con la conciencia de pertenecer a un oficio tan antiguo como las palabras a las que sirve. Las posibles diferencias estéticas no anulan o cancelan esta afinidad profunda, esta conciencia gremial de ser practicantes de un arte colectivo: de ahí que la falta de respeto –la falta de muestras de respeto– pueda causar frustración y hasta ira. Es como si nos dijeran que no formamos parte del gremio: que no se nos considera, vaya.
Esta noción de respeto profesional puede parecer anticuada o incluso melodramática (¿en un sentido masculino de la palabra, tal vez?), pero existe, no tiene más remedio que existir, y ningún lector puro al estilo del señor Barclay, por sincero y profundo y conmovedor que sea su acercamiento, nos hará olvidar su ausencia. Redgrove lo sabía muy bien, y su larga correspondencia de años con Ted Hughes, amigo pero también rival, cómplice y antagonista, así lo confirma. Al fin y al cabo, las cartas de Hughes le obligaban a leer entre líneas, como un buen poema.


.jpg)